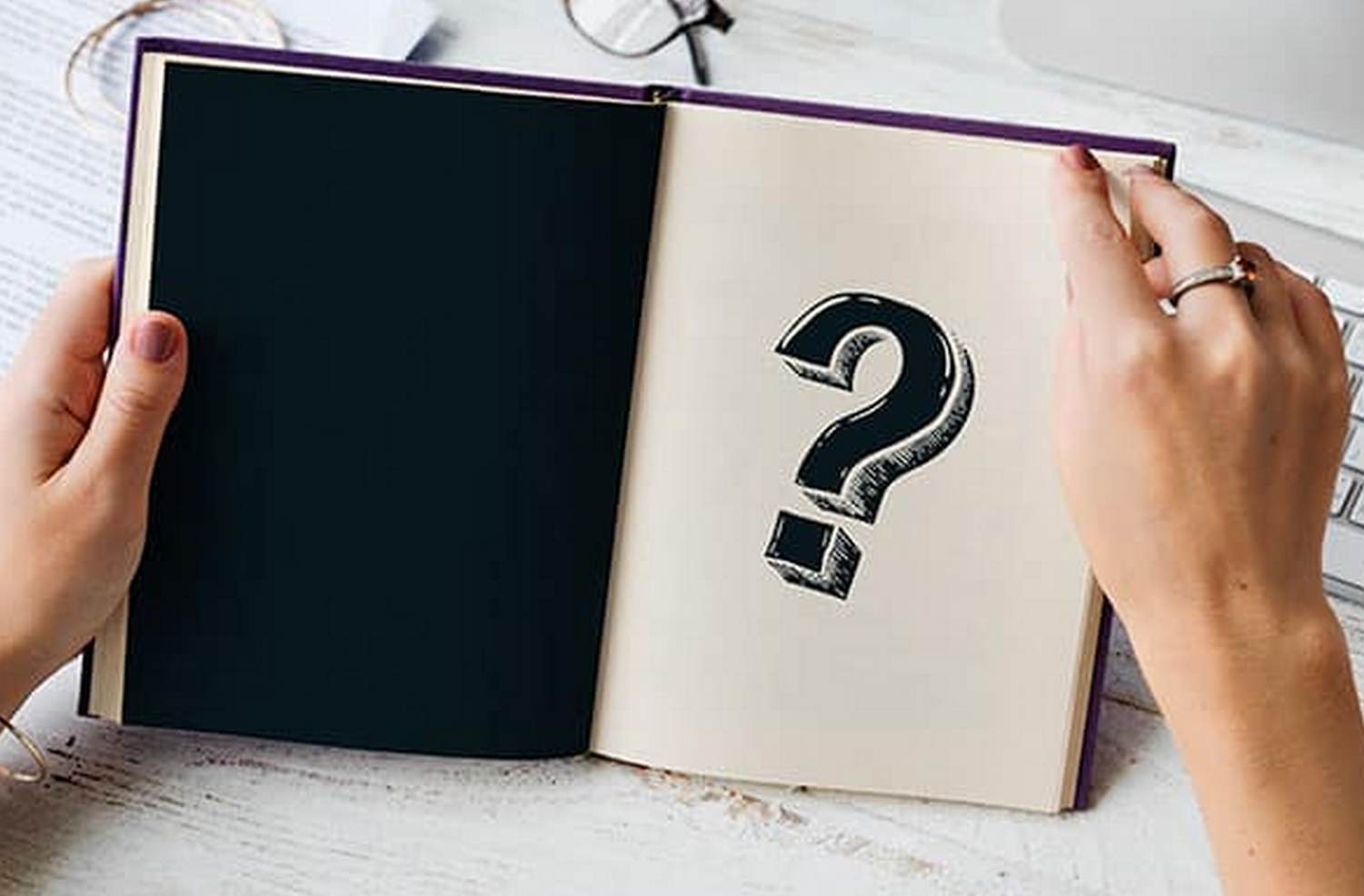Breve ensayo sobre lo que dejamos de preguntarnos…
A mitad de año solemos hacer un alto, aunque sea mental, para preguntarnos cómo venimos, hacia dónde vamos. Pero incluso esa pausa, ese gesto de balance, parece muchas veces vaciado de contenido.  Revisamos objetivos, tareas cumplidas o pendientes, pero… ¿Y lo esencial? ¿Qué dejamos de preguntarnos en este recorrido, más allá de metas y calendarios?
Revisamos objetivos, tareas cumplidas o pendientes, pero… ¿Y lo esencial? ¿Qué dejamos de preguntarnos en este recorrido, más allá de metas y calendarios?
Dejamos de preguntarnos, por ejemplo, si lo que hacemos todos los días nos transforma o apenas nos consume. Si lo que soñábamos en enero sigue vivo o ya lo archivamos por inalcanzable. Si la vida que llevamos es elegida o simplemente tolerada.
Pero también dejamos de preguntarnos cosas más colectivas, más urgentes, más incómodas:
¿En qué momento dejamos de creer que las cosas podían cambiar de verdad? ¿Quiénes se benefician cuando nos resignamos? ¿Por qué nos cuesta tanto imaginar un futuro distinto?
En el plano político, dejamos de preguntarnos qué es lo que realmente representa la democracia. ¿Es solo votar cada cierto año, o es también exigir, participar, construir comunidad? ¿Qué pasa cuando las decisiones públicas se sienten tan ajenas como inevitables? ¿Cuándo fue que la política dejó de ser un espacio de disputa por el bien común y pasó a ser un espectáculo de cinismo y slogans vacíos?
Nos acostumbramos a debates superficiales, a campañas sin ideas, a gestos más pensados para redes sociales que para transformar realidades. Naturalizamos que los gobiernos, de distinto signo, ajusten sobre los mismos cuerpos: los más vulnerables. Que el discurso del sacrificio venga siempre de quienes nunca sacrifican nada. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, dejamos de reclamar lo que antes nos parecía obvio: salud, educación, trabajo con derechos, acceso a la cultura, tiempo libre, dignidad.
En lo económico, dejamos de preguntarnos por qué el costo de la vida sube mientras nuestro estándar de vida baja. Por qué se nos impone la lógica de que hay que “Achicar el Estado” cuando ese mismo Estado es el que sostiene lo poco que queda de igualdad. Dejamos de cuestionar la concentración de la riqueza, como si fuera un fenómeno natural y no una construcción histórica de poder. Nos dijeron que “No hay plata”, y dejamos de preguntar: ¿Para quién sí hay? ¿Quién decide eso?
También están las expectativas: cada vez más reducidas, más pragmáticas, más individualistas. ¿Cuándo empezamos a conformarnos con sobrevivir? ¿Desde cuándo tener un trabajo o pagar el alquiler ya se considera un lujo? ¿Por qué hay generaciones enteras que ya no esperan vivir mejor que sus padres, sino simplemente evitar caer más abajo?
Y entre todo eso, emergen las preguntas existenciales, las más íntimas y a la vez más universales:
¿Quién soy cuando no estoy produciendo? ¿Para qué vivo como vivo? ¿Dónde está el tiempo que me prometieron? ¿De verdad elegimos nuestras vidas o sólo aprendimos a habitarlas como pudimos?
Dejamos de replantear vínculos, formas de amor, modos de habitar el cuerpo, el género, la fe, el deseo. Abandonamos la incomodidad de lo incierto, la posibilidad del ensayo y el error, en nombre de una estabilidad que, en el fondo, ya nadie garantiza. Y sin embargo, seguimos funcionando. Con normalidad. O con lo que hoy llamamos normalidad.
Entonces, en este último tramo del año, como tantas mitades que se repiten, podríamos hacer algo distinto. Podríamos recuperar esas preguntas que nos devuelven a lo humano. Preguntas que no buscan respuestas fáciles ni inmediatas, sino la posibilidad de mirarnos de frente. De interrumpir la inercia. De romper con la falsa idea de que no hay alternativas.
Porque lo más peligroso no es no tener respuestas. Lo más peligroso es dejar de preguntarse.
Ahí es cuando ganan otros: los que prefieren una sociedad silenciosa, anestesiada, obediente.
Volver a preguntarnos es, hoy, un acto profundamente político.
Y también un gesto de esperanza…
Redacción: Fm 98.7 “Un nuevo concepto en radio”